
El manejo de la política salarial y del empleo ha sido tradicionalmente un tema complicado de muchos Gobiernos. Los diagnósticos han sido muchas veces equivocadas y las políticas adoptadas han sido aún más equivocadas.
Mauricio Pozo (Diario Hoy, 25 enero 2010) destaca que, aquí se aplica una suerte de axiomas que no han dado resultado en ninguna parte del mundo, como aquella presunción de que aumentos de gasto público mejoran la ocupación, hipótesis absolutamente equivocada, pues si así fuera en este Gobierno que ha manejado los presupuestos más altos de la historia y los incrementos de gasto más excesivos, la respuesta del empleo ha sido, al contrario, absolutamente negativa. Cuando se buscan ajustes salariales, se piensa solo en el empleado, no en el que puede perder el trabajo o en el desempleado.
Pozo anota que no se trata de que la gente no gane lo mejor posible y que lo merezca, es un problema de posibilidades y de sostenibilidad. Ajustes salariales excesivos son de por vida, se tornan imposible reversarlos cuando estos no se pueden mantener. La "salida" que produce un error de esta naturaleza es más desempleo. La empresa privada se ve obligada a incrementar los salarios por encima de su capacidad de pago y termina despidiendo trabajadores. ¿Quiénes se benefician con esto? Los que no son despedidos, pero, ¿y los que pierden su trabajo o los que ya están desempleados? Ahora sí que no van a encontrar empleo.
Tampoco es "negocio", señala Pozo, pagar mal a los trabajadores, pues no hay nada peor que un trabajador desestimulado o que no cubra con su salario sus necesidades básicas. Por eso, jamás debe olvidarse que el principio de productividad del trabajo es fundamental, pues incluye en la decisión al trabajador y al empleador y considera el impacto en el empleo en general.
Durante los tres últimos años, el sector público ha aumentado el número de trabajadores en 100 mil, una real barbaridad. Sin embargo, solo desde diciembre 2008 a diciembre de 2009, la ocupación plena se ha reducido en cerca de 200 mil personas, es decir, no se llega a compensar la pérdida de empleo. Es obvio que el Estado debe ser eficiente en los servicios que ofrece, sin que esto implique un engrosamiento de la burocracia en esa magnitud. Esto, por cierto, sin siquiera considerar los subempleados, los que son más de cinco por cada 10 ecuatorianos de la población económicamente activa.
Cuando se quiere comparar la cifra de desempleo del Ecuador con otros países, muchos aliados o miembros del Gobierno dicen que estamos mejor porque el desempleo es del 9% mientras en España, por ejemplo, es del 20%. Tamaño error. En España, la gente o está ocupada o está desempleada, pues no tienen el 52% de subempleados que tiene el Ecuador. Para compararnos, debemos decir 60% en el Ecuador vs. 20% en España. ¿Quién está peor?
El Gobierno acaba de publicar la última cifra de desempleo a diciembre de 2009, en la que muestran que la tasa se reduce del 9,1% al 7,9% de septiembre 2009. ¿Qué pasó en la economía para que en tres meses recuperen cerca de 5 000 puestos de trabajo? ¡Que las compras navideñas dan trabajo!, y ¿por qué no pasó eso en diciembre 2008?.
De otra parte, en el informe “Panorama Laboral 2009”, presentado días atrás por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que es relievado por Opinión del Diario Hoy (25 enero 2010) se pone de relieve que la crisis internacional revertió en 2009 la tendencia del lustro anterior a la reducción de la tasa del desempleo en América Latina, que pasó del 11,4% en 2002 al 7,5% en 2008. Para 2009, sin embargo, el índice regional de desempleo urbano subió al 8,4%. El aumento de casi un punto porcentual representó la incorporación de más de 2 millones de personas al ejército de desempleados.
El informe observa el gran impacto del desempleo entre los jóvenes. El Ecuador es uno de los países en los que más se incrementó el desempleo juvenil: pasó del 14,4% en 2008 a 17,5% en 2009.
Para 2010, según el informe, es poco optimista el panorama laboral: aunque prevé una leve reducción del desempleo (avizora un tasa promedio del 8,2%), señala que no disminuirá el número de desempleados si se considera el aumento anual de la fuerza laboral.
En las críticas circunstancias laborales del país y de la región, cobra más importancia el compromiso básico que señala la OIT para todos los Gobiernos: el trabajo de las personas y, por ende, el desarrollo de las empresas y de las fuentes de empleo deben ser los objetivos centrales de las políticas económicas de los países.
Y no es posible incrementar el empleo y mejorar la calidad de este sin crecimiento económico. La reducción del desempleo pasa por períodos de crecimiento económico, como se experimento entre 2002 y 2008 en América Latina. En 2009, que se produjo un crecimiento negativo del PIB de alrededor de 1,8%, se produjo al mismo tiempo el incremento del desempleo.
Cuidado con las cifras que emite el INEC. Entre julio y septiembre del 2009, el índice de desempleados llegó al 9,1%, mas, en el último trimestre, a diciembre se redujo el desempleo de acuerdo con las cifras oficiales en 1,2 puntos porcentuales, para cifrar en 7,9% al cierre del año. Esta “mejora”, injustificada, contrasta con la de Mauricio Pozo y otros analistas económicos, así como con los de la OIT.
Salarios vs. empleos
De otra parte, os dirigentes de las centrales sindicales, que durante tres años no se han confrontado contra el régimen, reaparecieron estos días para reclamarle a Rafael Correa que cumpla con su promesa de un salario “digno”.
Frente a este cambio, Emilio Palacio (El Universo 24 enero 2010) se pregunta:¿Es realista esta postura de las centrales sindicales? ¿Es correcto que le propongan al movimiento obrero que concentre sus esfuerzos en reclamar un alza de salarios general, justo en momentos en que la economía tiende a estancarse?
Palacio señala que, una regla general y muy simple que se explica en los cursos sindicales es que el trabajador pelea por mejores salarios cuando la economía crece. Mas, en épocas de recesión, el objetivo es defender y mejorar el empleo.
Así se ha visto que los pocos conflictos laborales de los últimos meses han buscado precisamente defender la estabilidad laboral: los trabajadores de Petroecuador, de la ex Emelec de Guayaquil o del magisterio fiscal.
Palacio anota, que el salario es y seguirá siendo motivo de angustia mientras los gobiernos y la sociedad no pongan el acento en la producción y la productividad; pero el verdadero drama que hoy azota a los trabajadores es la desocupación. No porque el salario sea sustancioso, sino porque en muchísimos hogares ni siquiera hay un magro salario para medio comer.
El drama golpea sobre todo a los jóvenes, que salen de la adolescencia y se encuentran con que la única perspectiva que tienen muchas veces es la de convertirse en los vagos de la esquina… o peor aún, en delincuentes.
Por lo que Palacio recomienda, que “Allí es donde las centrales sindicales deberían golpear, en crear más empleos. (Fíjense que digo crear y no dar más empleo a los pipones, que no es lo mismo). Por un objetivo así se movilizarían centenares de miles de personas; los desocupados, para dejar de serlo; y los que todavía conservan su empleo, para no perderlo”.
También Palacio sugiere, que, hay varias fórmulas para concretar esta demanda, por ejemplo, reclamándole al Estado que incentive (vía tributos quizás) a las empresas y sectores económicos en la misma proporción en que generen o conserven empleo; o, el uso de las abundantes líneas de crédito que hoy se reparten sin ningún criterio (excepto el de favorecer a los amigos del régimen) también podrían orientarse en esa dirección.
Lo dicho, ayudaría a millones de microempresarios, que son los mayores generadores de fuentes de trabajo y para quienes un alza salarial general en las actuales condiciones, en cambio, implicaría la ruina.
www.ticsdemanabi.net
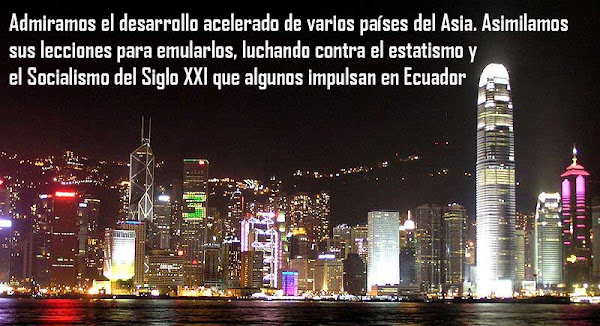

No hay comentarios:
Publicar un comentario